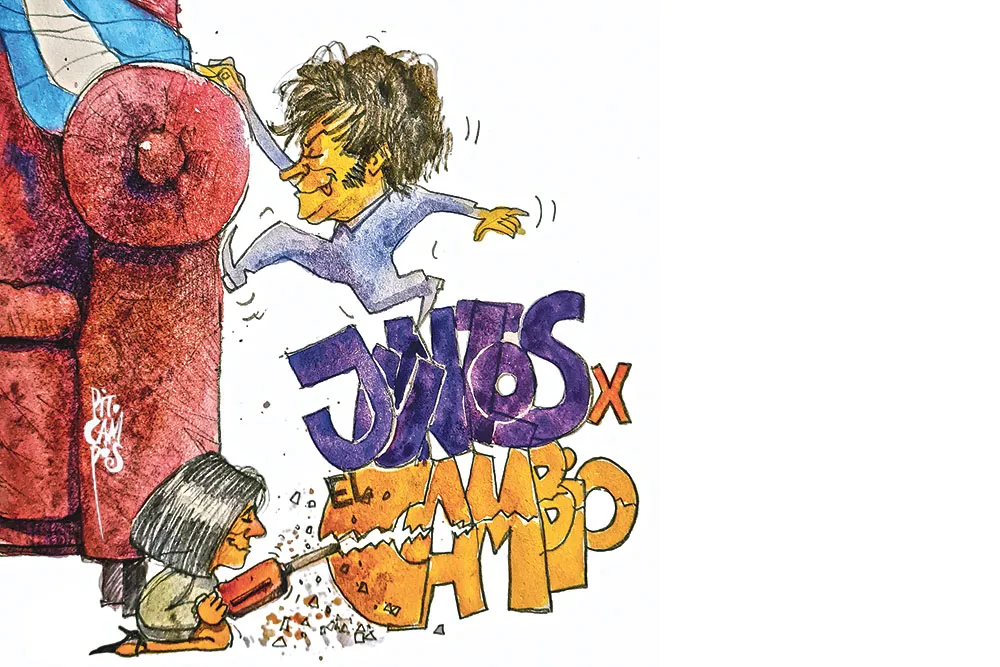Formalizaron el pase a retiro obligatorio de Ochoa Roldán, el ex jefe de Policía Caminera detenido
Maximiliano Ochoa Roldán está imputado por coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia en diversos hechos, que investiga el fiscal Guillermo González.