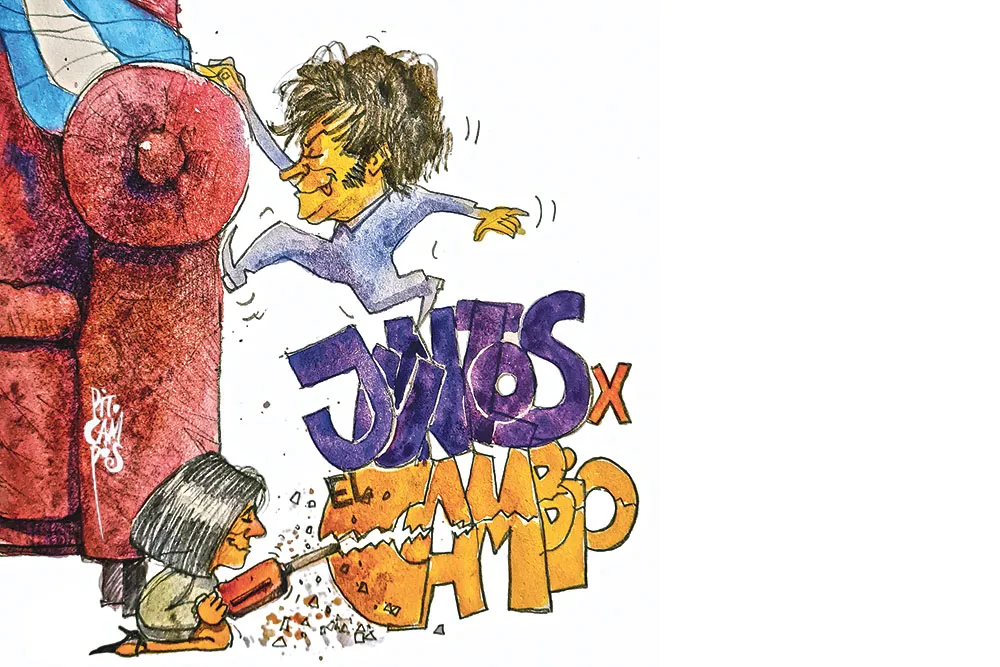Israel e Irán intercambian ataques y se reportan explosiones en Tel Aviv, Jerusalén y Teherán
Este sábado continuaba el enfrentamiento entre Israel e Irán, luego del ataque israelí de ayer y la respuesta iraní del viernes a la noche, con decenas de misiles lanzados sobre territorio israelí.