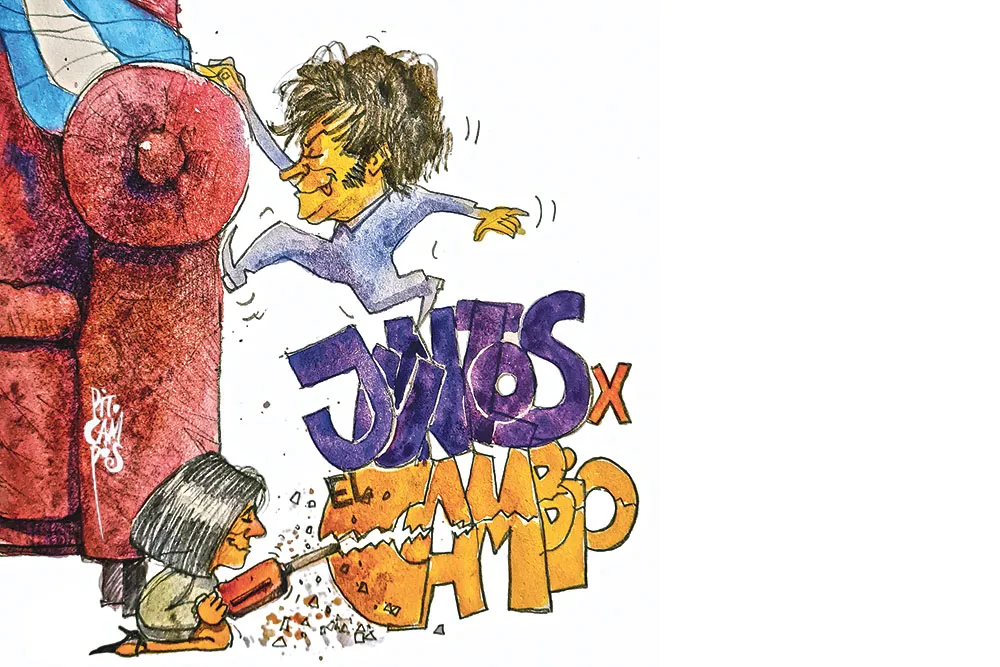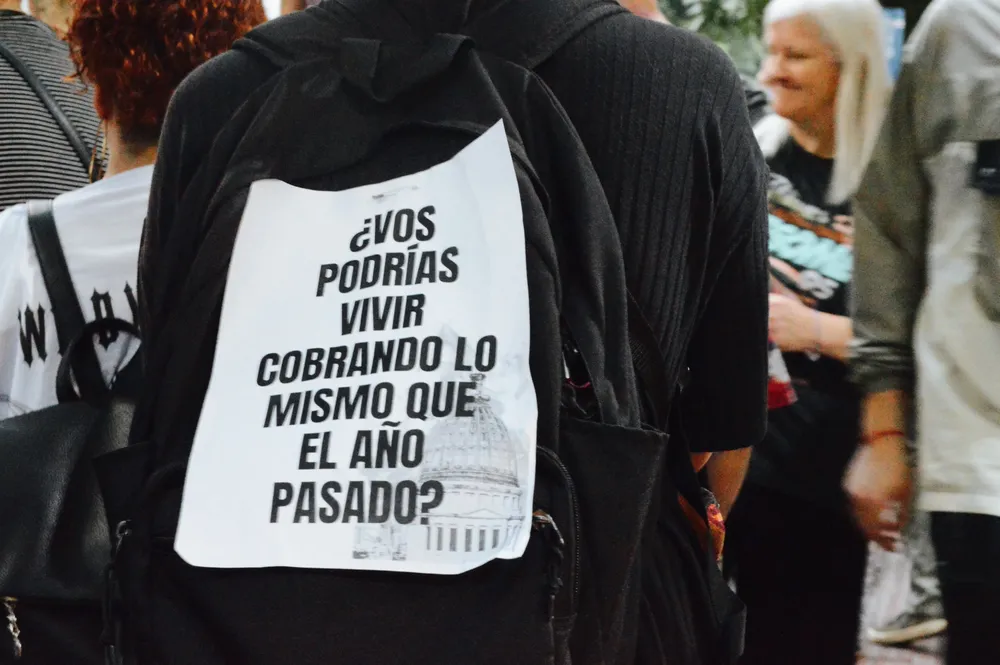Generación Zoe: fiscalía de Salta que investiga las estafas solicitó una pena de 14 años para Leonardo Cositorto
La fiscalía que investiga las presuntas estafas de Generación Zoe en la provincia de Salta solicitó que Leonardo Cositorto sea condenado a la pena de 14 años de prisión.