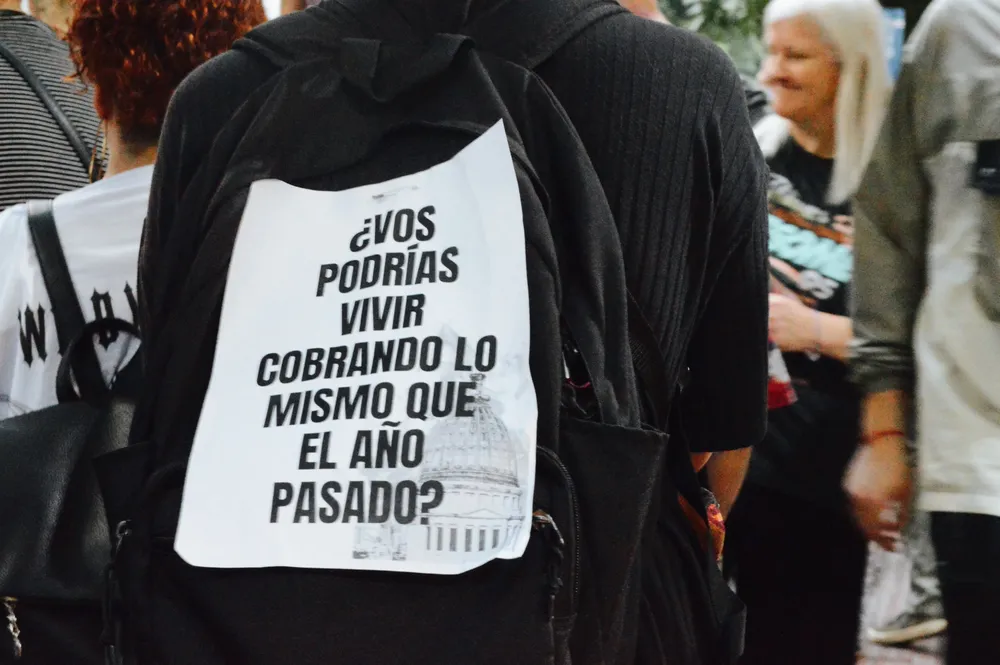Kicillof responsabilizó a Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo YPF y la soberanía energética
El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense volvió a rechazar el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska contra YPF y deslizó que el Presidente tuvo contactos con el Fondo Burford, la firma estadounidense que litiga contra la Argentina.